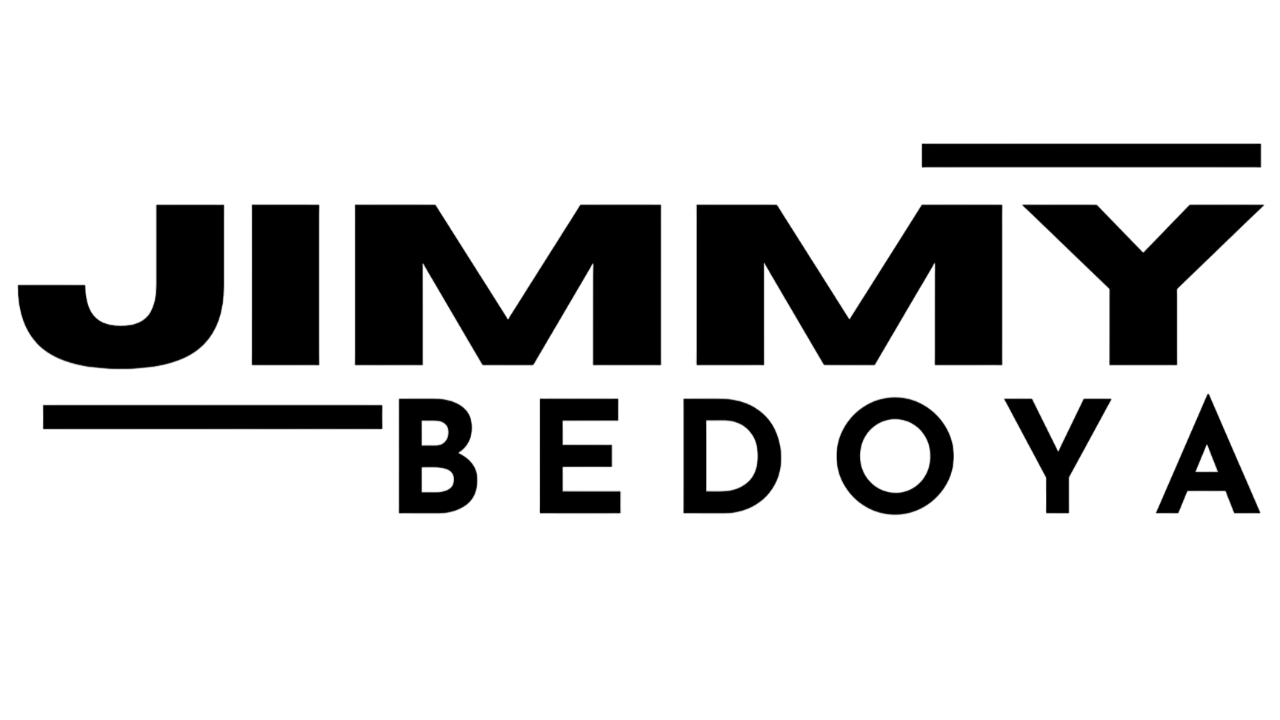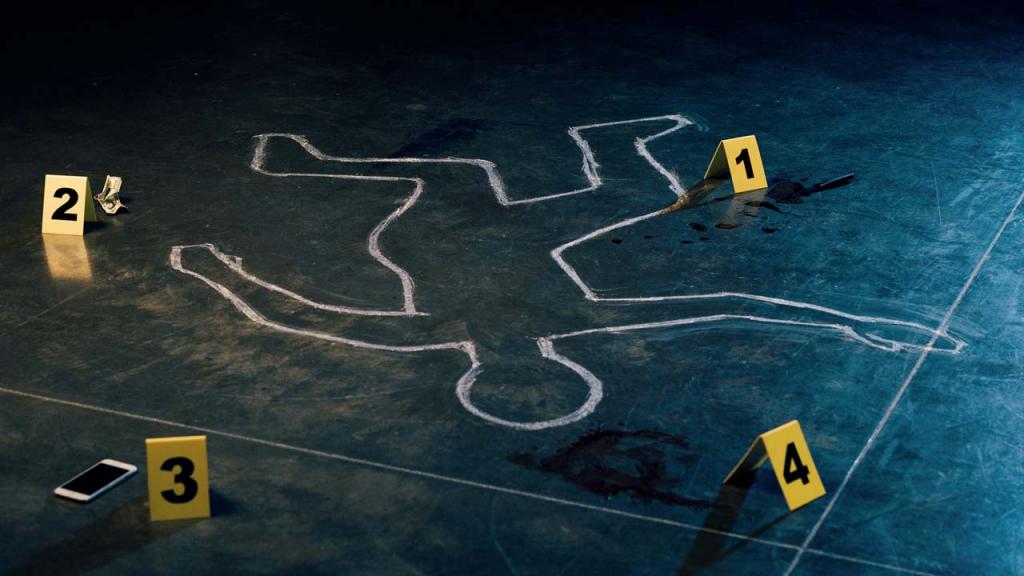La violencia homicida en Colombia se ha convertido en un fenómeno que, por infortunio, se enraíza en nuestra realidad social. Año tras año, varias de las ciudades del país figuran en el ranking de las más violentas del mundo, una situación demostrada una vez más en la medición para el 2024 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Santa Marta, Cali, Palmira, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena hacen parte de esta lista, al evidenciarse una crisis que parece no tener fin en donde el Estado sigue perdiendo el control sobre vastos territorios y la criminalidad se impone como la única ley vigente. Es un drama nacional que nos exige una respuesta contundente: ¿hasta cuándo permitiremos que la muerte sea parte del paisaje cotidiano?
La violencia homicida en Colombia no es un fenómeno espontáneo ni coyuntural. Responde a una serie de factores estructurales que se han enquistado en el país a lo largo de las décadas. Como bien señala Marcelo Bergman en su libro “El negocio del crimen”, las organizaciones criminales delinquen con la lógica de una empresa: buscan expandirse, consolidar su mercado y maximizar sus ganancias. En ese contexto, la violencia no es una consecuencia accidental, sino un mecanismo deliberado para mantener el control territorial y garantizar la impunidad. No es casualidad que las ciudades más violentas sean aquellas donde el narcotráfico, las redes de sicariato y el contrabando tienen un dominio absoluto. La falta de una estrategia integral de seguridad, la debilidad institucional y la corrupción han permitido que estas economías ilegales prosperen sin restricciones.
El problema radica en la forma en que el Estado ha abordado la seguridad ciudadana. Durante décadas, las respuestas han sido reactivas, basadas en el aumento de la presencia policial y en operativos militares de gran impacto mediático, pero con escasos resultados sostenibles. No se ha atacado la raíz del problema: la impunidad rampante que permite que los homicidas y cabecillas de estructuras criminales continúen delinquiendo con total libertad. Según un análisis de la ONG Dejusticia el 90% de los homicidios quedan sin resolver, el mensaje que se envía es claro: asesinar en Colombia no tiene consecuencias. Es aquí donde radica la verdadera crisis de seguridad. No es solo un problema de violencia, es un problema de justicia.
Ante este panorama, es evidente que no podemos seguir aplicando las mismas fórmulas fracasadas y esperar resultados distintos. Colombia necesita una transformación estructural en su política de seguridad, una que no solo enfrente a los criminales con mano dura, sino que también ofrezca alternativas reales para desmantelar las redes delictivas. Por ello, propongo a las autoridades construir un plan que he denominado “Plan Renacer Colombia”, como un compromiso nacional que una a todos los sectores en la construcción de un país sin homicidios.
Con respeto pongo a disposición de las autoridades las directrices de esta iniciativa, permitiéndoles adoptar la estrategia con el nombre que consideren pertinente, pero con el compromiso de implementar las herramientas necesarias para la reducción del homicidio. La reflexión última es ¿cuánto tiempo más estaremos dispuestos a actuar sin objetivos a largo plazo?
Este plan debe estar cimentado en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, la justicia efectiva para la paz. La impunidad es el principal motor de la violencia en Colombia. Es imprescindible la creación de unidades especializadas para la judicialización rápida de homicidios y delitos violentos, dotadas de fiscales, analistas e investigadores capacitados para cerrar el círculo de la criminalidad. Si los perpetradores de homicidios fueran conscientes que la justicia los alcanzará de manera certera, la violencia disminuiría considerablemente. La inversión en inteligencia criminal y tecnología de rastreo es clave para desmantelar las redes que financian el crimen.
El segundo pilar es la consolidación de zonas seguras y libres de violencia. No se trata solo de aumentar el pie de fuerza en las calles, sino de recuperar el control del territorio. Hay que reforzar la presencia del Estado en municipios vulnerables, en articulación con militares y policías, y dependencias del aparato gubernamental con proyectos de desarrollo social, infraestructura y acceso a servicios básicos. A las comunidades se le involucra cuando la presencia del Estado es una opción real y no un actor pasajero que aparece solo en tiempos de crisis. La disputa territorial con las bandas criminales no se gana con balas, se gana con institucionalidad.
El tercer pilar es brindar oportunidades reales para la juventud. Al actuar bajo el compromiso de proteger a niños y jóvenes se evita que miles de ellos continúen siendo cooptados por el crimen organizado como sicarios, expendedores o mulas. Se necesitan programas robustos de educación, cultura y emprendimiento que permitan a los jóvenes alejarse de la violencia y construir un futuro digno. La inversión en programas de formación técnica, becas y espacios deportivos y artísticos así como una oferta real de empleo bien remunerado puede ser más efectiva para la seguridad que cualquier batallón del ejército. Si el crimen organizado recluta con dinero ilícito y poder intimidatorio, el Estado debe contrarrestar esa oferta con alternativas viables y sostenibles que fomenten el desarrollo de las habilidades y capacidades de los jóvenes en su beneficio y del país.
Finalmente, el cuarto pilar debe ser la ciudadanía activa por la convivencia. La seguridad no es solo tarea del gobierno, es un compromiso de todos. Fomentar la denuncia ciudadana, generar campañas masivas de sensibilización y fortalecer redes de apoyo comunitario es esencial para reducir la tolerancia social hacia la violencia. En países como El Salvador, Chile y Costa Rica se han implementado iniciativas donde la comunidad se involucra directamente con estrategias de seguridad, logrando una reducción significativa de los homicidios. Colombia debe aprender de estas experiencias y adaptarlas a su realidad.
En conclusión, el “Plan Renacer Colombia” es una invitación a soñar y estructurar con un país donde la vida y la paz sean el eje central de nuestro desarrollo. Seguir ignorando y operando con resultados reactivos mantendrá la naturalización de la violencia. La construcción de un país sin homicidios no es una utopía, es una posibilidad que requiere la voluntad de todos. Con respeto pongo a disposición de las autoridades las directrices de esta iniciativa, permitiéndoles adoptar la estrategia con el nombre que consideren pertinente, pero con el compromiso de implementar las herramientas necesarias para la reducción del homicidio. La reflexión última es ¿cuánto tiempo más estaremos dispuestos a actuar sin objetivos a largo plazo?
Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya