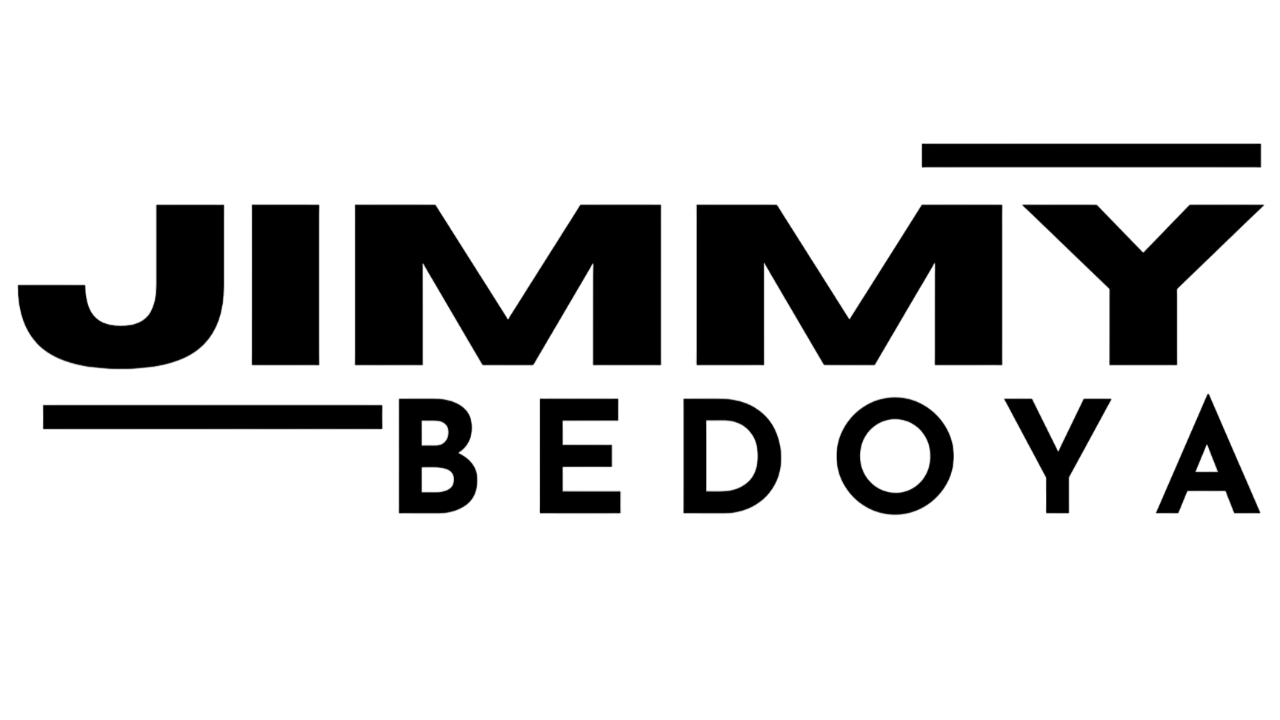Una persona puede sentirse insegura sin haber sido víctima de un delito. Puede temer salir a la calle, confiar en un extraño o dejar a su hija caminar sola al colegio, no por lo que le ha pasado, sino por lo que ha vivido cerca, lo que ha escuchado, lo que ha visto repetirse una y otra vez. La percepción de seguridad en el país, como en muchas sociedades marcadas por la desigualdad y la violencia, no se construye con datos, sino con vivencias, y esas vivencias, al no ser neutralizadas por entornos dignos, por instituciones confiables o por relatos que inviten a la calma, configuran una idea de riesgo que, no siempre corresponde con las estadísticas, aunque condiciona de forma real el comportamiento de millones de personas.
En Colombia, el 76% de los ciudadanos dice sentirse inseguro, según el Banco Interamericano de Desarrollo (2023), una cifra por encima del promedio latinoamericano. Una demostración de que las tasas de criminalidad estabilizadas no desaparecen el miedo, porque está anclado en lo vivido, y heredado del día a día. Un barrio sin alumbrado público, una calle donde los vecinos ya no se hablan, una esquina donde siempre hay rumores de robos, una estación de policía cerrada o sin presencia real son elementos, que no implican un acto delictivo en sí, aunque alimentan la idea de inseguridad en la vida cotidiana.
Como analiza Javier Auyero en “Pacientes del Estado”, las experiencias prolongadas de abandono, espera e incertidumbre frente a las instituciones generan formas de dominación invisibles que moldean la percepción de riesgo y desconfianza. El miedo, en estos contextos, no necesita de una amenaza inmediata: basta con la memoria acumulada de haber estado solo. Es decir, cuando la vivencia de inseguridad se vuelve parte del paisaje emocional, ya no se necesita un delito para tener miedo. Basta con que el entorno lo sugiera. Basta con que el pasado lo recuerde. Basta con que la autoridad no aparezca.
Esta percepción no es ingenua. Tiene raíces profundas. Es el resultado de una historia de conflicto armado, de desigualdad acumulada, de institucionalidad ausente o selectiva. En muchos territorios del país, el Estado solo se hace presente con fuerza reactiva o campañas mediáticas. La fuerza represiva aparece cuando ya todo estalló. El juez llega cuando el miedo ya se convirtió en norma. La presencia simbólica y preventiva del Estado es escasa, y sin ella, cualquier incidente —un grito, una sombra, una mirada sospechosa— puede ser interpretado como amenaza.
El llamado es al gobierno, a los alcaldes, a los jueces, pero también a los líderes sociales, a los empresarios, a los comunicadores y a cada ciudadano: transformar la percepción no es maquillar la realidad, es transformarla desde la raíz.
Y ese temor se multiplica. Se transmite. Se convierte en relato compartido. En rumor que se vuelve certeza en decisiones cotidianas como no salir de noche, no usar celular en la calle, no hablar con extraños, no confiar en el otro. Así, se construye un imaginario colectivo de inseguridad que trasciende lo objetivo y se incrusta en la cultura barrial, en la vida doméstica, en la crianza, en la manera como miramos al país desde adentro. No hay cifras que lo midan con precisión, pero es lo que sentimos, y lo que sentimos, cuando no es corregido por la confianza y la evidencia, se vuelve guía de comportamiento.
Este fenómeno tiene consecuencias concretas. Primero, erosiona la confianza institucional: si las personas no creen que alguien las va a proteger, tienden a protegerse por sí mismas, a veces por vías informales o violentas. Segundo, condiciona la participación ciudadana: el miedo a hablar, a denunciar, o a salir de casa, debilita la democracia, y tercero, empuja a las autoridades a actuar con base en la percepción, y no en el análisis riguroso: se multiplican los operativos visibles, los patrullajes espectaculares, las cámaras que tranquilizan pero no resuelven. Se legisla desde el susto y se gobierna con el pulso de la indignación. Es la política del miedo, en palabras de Auyero, convertida en norma de gestión pública. Si lo que vemos es abandono, lo que percibiremos será miedo, y si lo que sentimos es miedo, lo que exigiremos será castigo.
Pero no todo está perdido. La misma percepción puede ser transformada, y la clave está en el entorno. Un espacio público cuidado, una presencia estatal constante y cercana, una escuela segura, un programa de integración comunitaria o un grupo de vecinos organizados cambia la narrativa del miedo. Las ciudades y comunidades que han logrado avances en seguridad —como Medellín en algunos de sus ciclos de transformación— no lo hicieron solo con policía, también con cultura, con inclusión, con urbanismo social, con Estado en las esquinas. Allí donde la gente siente que no está sola, empieza a desmontar el relato de que todo es peligro.
La percepción no debe ser subestimada ni usada como excusa para el populismo punitivo. Debe ser comprendida. Escuchada. Acompañada, y sobre todo, intervenida desde lo estructural. Las experiencias personales y las condiciones del entorno no se cambian con decretos, exigen políticas sostenidas con presupuestos reales, inversión social, pedagogía y presencia institucional visible y confiable.
Colombia lograría avanzar con una política de seguridad que no niegue el miedo, pero que tampoco lo utilice. Que no imponga más control sin transformar las causas. Que entienda que la percepción es un reflejo del entorno, y que si no se interviene ese entorno con visión humana y estratégica, el miedo seguirá mandando. El llamado es al gobierno, a los alcaldes, a los jueces, pero también a los líderes sociales, a los empresarios, a los comunicadores y a cada ciudadano: transformar la percepción no es maquillar la realidad, es transformarla desde la raíz. Nadie merece vivir condicionado por el miedo, y mucho menos, gobernado por este.
Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya