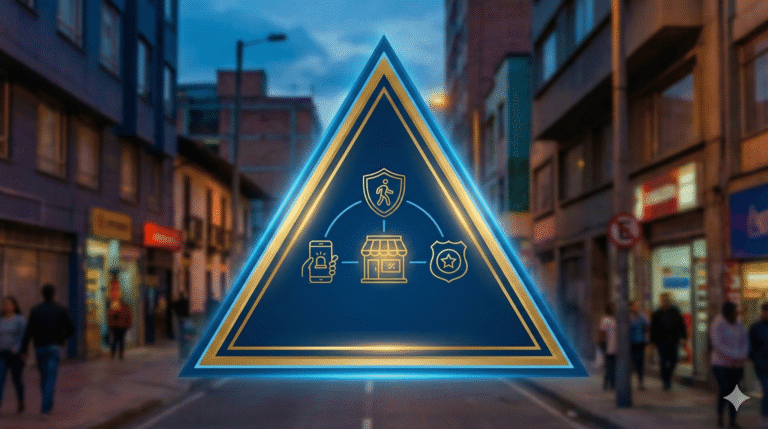La memoria de una nación se forja en las cicatrices de sus traumas más profundos. En Colombia, el narcoterrorismo no fue solo un desafío criminal al Estado; fue un fenómeno telúrico que alteró la arquitectura mental de la ciudadanía. Aquella violencia espectacular, diseñada para paralizar mediante el horror, trascendió la estadística fúnebre para convertirse en un sedimento psicológico que aún condiciona nuestra percepción del entorno, la confianza en el prójimo y la manera en que demandamos seguridad a nuestras instituciones.
Para comprender esta metamorfosis, es imperativo acudir a la noción de “miedo líquido” de Zygmunt Bauman (2006). El sociólogo explicaba que, en la modernidad, el miedo deja de ser una reacción ante amenazas concretas para transformarse en una condición permanente y difusa. En Colombia, el narcoterrorismo operó como el catalizador de esta liquidez: el peligro se diluyó en la cotidianidad, generando un imaginario de vulnerabilidad persistente. La seguridad dejó de ser un bien público garantizado para percibirse como un estado de gracia frágil. Esta herencia emocional explica por qué, incluso en periodos de calma, el ciudadano experimenta una ansiedad latente que reinterpreta cualquier anomalía en el orden público como el preludio de un retorno al caos.
Este trauma ha configurado lo que David Garland (2001) denomina la “cultura del control”. Según Garland, en sociedades marcadas por el miedo al desorden, la relación entre ciudadanía y Estado se reconfigura: el miedo se vuelve un motor político. En nuestro contexto, el narcoterrorismo alteró la conciencia ciudadana al generar una demanda desesperada por soluciones punitivas y simbólicas. La visibilidad de la fuerza se volvió más importante que la eficacia de la estrategia; el ciudadano empezó a valorar la severidad del discurso oficial como un bálsamo emocional frente a su angustia histórica. Esta dinámica ha perpetuado un ciclo donde las políticas de seguridad se diseñan a menudo para tranquilizar a la opinión pública más que para desarticular las causas estructurales del delito.
Mientras sigamos castigando las consecuencias y no corrigiendo las causas, seguiremos construyendo cárceles donde deberíamos estar construyendo oportunidades.
Sin embargo, la criminalidad no es una desviación moral aislada, sino el reflejo de nuestras fallas estructurales. El narcoterrorismo encontró tierra fértil en ecosistemas de desigualdad, segregación urbana y debilidad institucional crónica. La violencia no brota del vacío; surge allí donde la justicia se percibe como un privilegio y el Estado es una figura borrosa. La desigualdad y la fractura educativa crean contextos donde la vida pierde valor y el crimen se presenta como una vía de supervivencia. Por ello, el combate contra el delito no puede limitarse a construir muros más altos. La verdadera seguridad pública nace de la reconstrucción de la confianza, un tejido que el terrorismo desgarró con precisión.
Recuperar la serenidad estratégica exige transitar de una seguridad basada en la reacción emocional a una fundamentada en la inteligencia social y el enfoque territorial. La seguridad no debe ser solo la ausencia de miedo, sino la presencia de oportunidades y justicia. Es necesario desmitificar la idea de que el orden se impone solo mediante la coerción; el orden sólido es aquel que emerge de una comunidad que se siente protegida por sus leyes y valorada por su Estado. La reconstrucción de la conciencia de seguridad pasa por entender que el Estado no solo debe ser fuerte para castigar, sino sobre todo justo para prevenir.
Debemos dejar de lado la fascinación por el castigo espectacular y volcarnos hacia la transformación de las condiciones que hacen del crimen una opción racional en nuestras periferias. La verdadera derrota del narcoterrorismo no ocurrirá con la captura del último de sus herederos, sino cuando hayamos construido una sociedad donde el miedo no sea el marco mental que rige nuestras vidas. No podemos permitir que el pasado dicte las fronteras de nuestro futuro. Mientras sigamos castigando las consecuencias y no corrigiendo las causas, seguiremos construyendo cárceles donde deberíamos estar construyendo oportunidades. ¿Estaríamos dispuestos a cambiar su demanda de mayor castigo por una apuesta decidida por la equidad en su propio territorio? El país que soñamos comienza en esa reflexión.