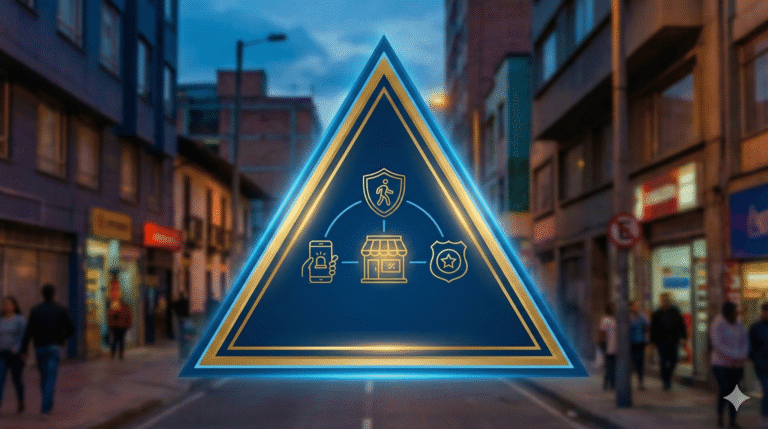Durante años, Colombia creyó que había dejado atrás los tiempos en que el secuestro y el terrorismo marcaban la agenda diaria del miedo. No porque hubieran desaparecido por completo, sino porque parecían confinados a la memoria, a los relatos de una generación que aprendió a vivir con escoltas, retenes improvisados y la sospecha permanente de que cualquier rutina podía romperse de forma violenta. Sin embargo, el presente se ha encargado de recordarnos que el miedo no se jubila: muta, reaparece y se reactiva cuando las señales del riesgo vuelven a hacerse visibles.
Las cifras recientes son elocuentes. Entre enero y noviembre de 2025, las víctimas de secuestro casi se duplicaron frente al mismo periodo del año anterior, con un aumento cercano al 100%. El secuestro extorsivo creció aún más, superando el 120%, mientras los hechos de terrorismo aumentaron cerca del 20%. A ello se suma un dato especialmente sensible: el incremento significativo de miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio. Estos números no son simples estadísticas; son señales que activan algo más profundo: la memoria social del peligro.
Aquí es donde resulta útil volver a Ulrich Beck y a su noción de la sociedad del riesgo. Beck advertía que las sociedades modernas ya no se organizan únicamente alrededor de la producción de bienestar, sino alrededor de la gestión del riesgo. El miedo contemporáneo no surge solo de lo que ocurre, sino de la anticipación permanente de lo que podría ocurrir. En ese sentido, Colombia no teme únicamente a los hechos violentos actuales, sino a lo que estos sugieren: la posibilidad de un retroceso, de una repetición histórica, de un futuro que se parece demasiado al pasado.
El secuestro, en particular, ocupa un lugar singular en el imaginario colombiano. No es solo un delito: es una experiencia total de despojo. Despojo de libertad, de tiempo, de identidad y de confianza. Incluso cuando las cifras disminuyeron en ciertos periodos, el secuestro siguió operando como un fantasma colectivo, como una amenaza latente que condicionó decisiones de movilidad, inversión, liderazgo político y vida cotidiana. Su reciente repunte no hace sino reactivar ese aprendizaje social del miedo.
Algo similar ocurre con el terrorismo. Aunque sus formas han cambiado —menos grandes atentados espectaculares, más acciones fragmentadas contra infraestructura, fuerza pública o símbolos locales— su efecto psicológico sigue siendo profundo. El terrorismo no busca solo causar daño material; busca sembrar incertidumbre, demostrar que el Estado no controla completamente el territorio y recordarle a la sociedad que el riesgo está distribuido de manera desigual e impredecible. En palabras de Beck, el riesgo se vuelve deslocalizado: puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, y afectar a cualquiera.
La seguridad del futuro no dependerá solo de cuántos delitos logremos contener, sino de si somos capaces de imaginar un país donde el miedo deje de ser el lenguaje dominante de lo público.
En este contexto, la percepción de inseguridad no puede despacharse como un problema de “sensación” o de “exageración mediática”. La sociedad del riesgo nos enseña que la percepción es parte constitutiva de la realidad social. Anthony Giddens lo explicó con claridad: cuando las rutinas dejan de ofrecer seguridad ontológica, cuando el futuro se vuelve incierto, las personas reorganizan su comportamiento, sus expectativas y su confianza. Eso es exactamente lo que ocurre cuando reaparecen el secuestro y el terrorismo como fenómenos visibles.
El resultado es un país que vuelve a vivir en clave de anticipación defensiva. Se restringen movimientos, se endurecen discursos, se polariza el debate público y se demandan respuestas inmediatas, a veces más emocionales que estratégicas. El miedo, entonces, no solo afecta a las víctimas directas, sino que modela decisiones colectivas: cómo votamos, qué políticas aceptamos, qué sacrificios estamos dispuestos a justificar en nombre de la seguridad.
Aquí emerge una paradoja central de nuestro tiempo. Mientras más hablamos de seguridad, más evidente se hace nuestra dificultad para construirla de manera integral. La gestión del riesgo no puede reducirse a operaciones policiales o militares, aunque estas sean necesarias. Requiere también comprender el imaginario social que se activa cuando el miedo regresa. Si no se disputa ese imaginario, si no se explica el contexto, si no se ofrece un horizonte creíble de control y futuro, el miedo termina gobernando incluso cuando la violencia no es omnipresente.
No se trata de negar la gravedad de los datos ni de minimizar el sufrimiento real que hay detrás de cada secuestro, cada atentado o cada uniformado asesinado. Se trata de ir más allá de la reacción inmediata y preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando permitimos que el miedo vuelva a ser el eje organizador de lo público. ¿Queremos una seguridad basada únicamente en la contención del riesgo, o una que también reconstruya confianza, previsibilidad y sentido de futuro?
La sociedad del riesgo no condena al fatalismo, pero sí exige madurez. Exige líderes capaces de explicar la complejidad sin simplificarla en consignas. Exige ciudadanos dispuestos a comprender que la seguridad no se logra solo con fuerza, sino con legitimidad, coherencia institucional y narrativas que devuelvan sentido. Exige, en suma, un nuevo pacto entre Estado y sociedad sobre cómo convivir con la incertidumbre sin dejar que esta nos paralice.
Colombia está, una vez más, ante una encrucijada. Puede dejar que el miedo heredado se reactive y gobierne silenciosamente sus decisiones, o puede asumir el desafío más difícil: reconocer el riesgo, enfrentarlo con inteligencia y, al mismo tiempo, disputar el imaginario que convierte cada amenaza en destino. La seguridad del futuro no dependerá solo de cuántos delitos logremos contener, sino de si somos capaces de imaginar un país donde el miedo deje de ser el lenguaje dominante de lo público.