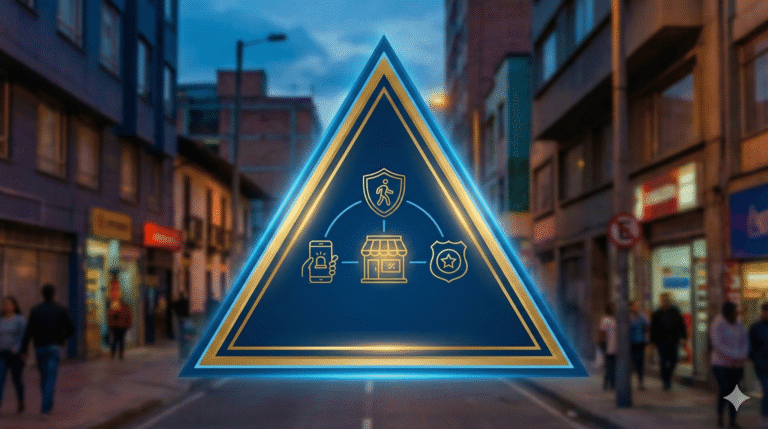La historia no absuelve la neutralidad cuando el mal se organiza. Cada vez que una sociedad enfrenta un poder que convierte la violencia, la mentira y la represión en método de gobierno, emerge una tentación conocida: ganar tiempo, bajar el tono, llamar prudencia a la inacción. El siglo XX dejó claro —con un costo insoportable— que esa tentación suele ser letal. No fue lo mismo observar al nazismo que enfrentarlo, ni resultó equivalente dialogar con el Eje que construir una alianza política y moral para derrotarlo. La ambigüedad no salvó vidas; las puso en riesgo.
Hoy, con contextos distintos pero lógicas inquietantemente similares, ese dilema reaparece. La discusión sobre la captura de Nicolás Maduro no es un tecnicismo jurídico ni un debate abstracto sobre soberanía. Es una prueba ética y estratégica para la comunidad internacional, y también para países como Colombia, históricamente expuestos a los efectos colaterales de los regímenes que convierten el poder en un sistema de supervivencia autoritaria. La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿vamos a estar del lado de quienes critican la operación que finalizó con la captura del dictador o seguiremos normalizando, por acción u omisión, estructuras que producen represión, crimen y desestabilización regional?
La historia enseña que el error más frecuente no es la falta de información, sino la confusión entre prudencia y complicidad. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, varias democracias europeas creyeron que ceder traería estabilidad. Múnich simbolizó esa ilusión: no evitó la guerra, solo fortaleció al agresor. Hoy, cuando se relativiza la naturaleza del régimen venezolano en nombre del “mal menor”, la “estabilidad regional” o la “no intervención”, se incurre en una lógica parecida. No estamos frente a un autoritarismo aislado, sino ante un ecosistema de poder sostenido por represión sistemática, colapso institucional deliberado, alianzas con economías criminales y redes transnacionales que erosionan la seguridad de toda la región. La inacción también produce riesgos; de hecho, suele multiplicarlos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados no se definieron por la pureza de sus discursos, sino por su disposición a asumir costos reales para frenar una amenaza expansiva. No eran moralmente perfectos, pero compartían una convicción estratégica: había un enemigo común que no podía normalizarse. Hoy, respaldar los mecanismos legales e internacionales que condujeron a la captura de Maduro no implica intervencionismo romántico ni aventuras unilaterales. Implica reconocer que hay regímenes cuya permanencia dejó de ser un asunto interno y se convirtió en una fuente estructural de inestabilidad hemisférica. Cooperar judicialmente, respaldar investigaciones serias, cerrar espacios de legitimación política ficticia y afirmar que los crímenes de Estado no se negocian no es radicalismo; es responsabilidad estratégica.
La pregunta es más exigente y profunda: ¿qué país queremos ser cuando la historia vuelva a pasar lista? Estar del lado correcto no garantiza comodidad, pero sí dignidad estratégica, y esa, a largo plazo, sigue siendo la forma más sólida de seguridad.
El eje autoritario contemporáneo no desfila con uniformes ni declara guerras formales. Opera en zonas grises: financia redes ilícitas, instrumentaliza la migración forzada, captura economías legales y corrompe instituciones en países vecinos. Venezuela no es un accidente histórico; es un nodo, y como todo nodo criminal, mientras permanezca intacto, seguirá irradiando efectos corrosivos. Por eso, el llamado “realismo político” que pide mirar hacia otro lado suele ser, en realidad, una forma sofisticada de resignación. El realismo sin principios no estabiliza; fortalece al agresor.
Elegir bando, en estos contextos, también es liderazgo. La historia no juzga solo a los dictadores; examina con igual severidad a quienes tuvieron margen de acción y prefirieron la comodidad del silencio. Estar del lado correcto hoy no significa simplificar la realidad ni militarizar el lenguaje. Significa aceptar que no todas las posiciones son equivalentes, que no toda neutralidad es virtuosa y que el silencio prolongado termina siendo una forma de consentimiento.
Dado que la captura de Maduro se ha concretado bajo mecanismos de cooperación internacional y búsqueda de legitimidad, y no es un acto de venganza, sino un mensaje estratégico de alcance regional: en donde el poder sin límites tiene consecuencias, que la impunidad no es un modelo exportable y que el orden internacional aún puede defenderse cuando se decide hacerlo. Para Colombia, asumir esta discusión con claridad no es un gesto externo; es una inversión en su propia seguridad futura.
Al final, como en los momentos más oscuros del siglo XX, la pregunta no es quién ganará más tiempo ni quién evitará el conflicto inmediato. La pregunta es más exigente y profunda: ¿qué país queremos ser cuando la historia vuelva a pasar lista? Estar del lado correcto no garantiza comodidad, pero sí dignidad estratégica, y esa, a largo plazo, sigue siendo la forma más sólida de seguridad.