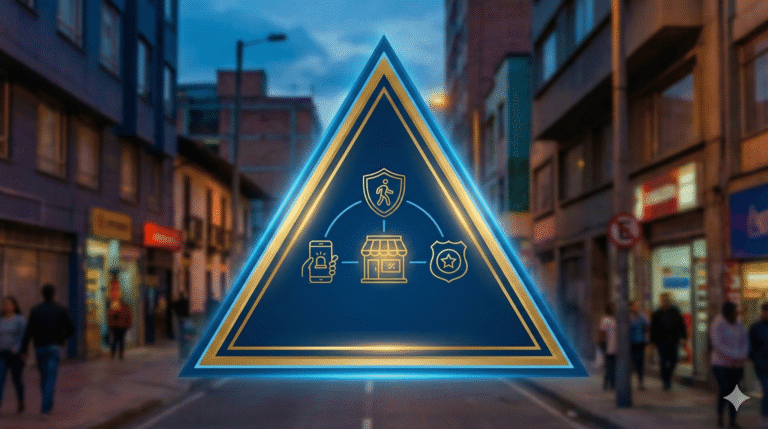El miedo alcanza su forma más peligrosa cuando es difuso, cuando no tiene un rostro claro ni una localización precisa. Así lo advertía Zygmunt Bauman al analizar las sociedades contemporáneas: el temor se expande cuando se vuelve flotante, cuando parece estar en todas partes y en ninguna a la vez. Esa idea resulta especialmente pertinente para comprender lo que hoy ocurre en Colombia. La percepción del riesgo no se actualiza con estadísticas oficiales ni con balances anuales; se reconfigura, casi siempre, a partir de episodios concretos que irrumpen con fuerza simbólica y emocional en la vida pública.
En los últimos meses, el país ha sido testigo de varios de estos “casos bisagra”: hechos que, más allá de su gravedad objetiva, han modificado el mapa mental del peligro. No se trata únicamente de lo ocurrido, sino de cómo fue narrado, difundido y procesado socialmente. Un atentado urbano, un asesinato político, un secuestro de alto impacto o una crisis territorial prolongada no solo producen víctimas directas; producen, sobre todo, una relectura colectiva del riesgo: dónde creemos que está, quién lo encarna y qué tan cerca puede tocarnos.
Cuando un ataque violento irrumpe en una ciudad, el efecto psicológico suele ser inmediato. El evento rompe la rutina, interrumpe la sensación de normalidad y activa una pregunta íntima y colectiva: “¿y si hubiera sido yo?”. No importa si los indicadores muestran una tendencia estable o incluso a la baja; el episodio se convierte en evidencia emocional. Cambian los horarios, se modifican trayectos, se cancelan actividades y se exige una respuesta urgente del Estado. El riesgo deja de ser abstracto y se vuelve personal. En ese tránsito, una imagen o un video puede pesar más que un informe técnico cuidadosamente elaborado.
Este fenómeno se agrava cuando el caso sugiere fallas en la capacidad de respuesta institucional. Ataques prolongados contra estaciones de Policía, hostigamientos reiterados o hechos violentos que parecen desbordar la reacción estatal no solo afectan a quienes están en la primera línea; erosionan la confianza de quienes observan a distancia. El mensaje implícito es peligroso: si la autoridad no logra anticipar o contener, el riesgo se amplifica más allá del territorio donde ocurrió el hecho. La percepción se construye por identificación: si allí fue posible, aquí también podría serlo.
La violencia política introduce una capa adicional de inquietud. El asesinato de un dirigente en ejercicio o en campaña no solo conmociona por la pérdida de una vida; revive un imaginario que el país creía superado: el de la democracia amenazada por las armas. Cuando ese tipo de hechos se combina con debates sobre fallas en esquemas de protección o responsabilidades institucionales, el impacto es doble. No solo se teme al agresor, sino al vacío. Y el vacío —la sensación de que algo pudo evitarse y no se evitó— es uno de los mayores multiplicadores del miedo social.
En contraste con estos episodios puntuales, existen territorios donde el riesgo no aparece como sobresalto, sino como condición permanente. Regiones como el Catatumbo ilustran una inseguridad sostenida, marcada por desplazamientos masivos, control armado, secuestros y economías ilegales que configuran la vida cotidiana. Allí, la percepción del riesgo no es exageración ni histeria colectiva; es experiencia acumulada. Sin embargo, su efecto no se limita a quienes habitan esos territorios. Estas crisis se convierten en símbolos nacionales de fragilidad estatal, en espejos donde otros ciudadanos proyectan temores anticipados sobre su propio entorno.
Ese es el desafío que estos casos recientes nos plantean, y también la oportunidad de pensar, por fin, una seguridad que no se edite desde el pánico, sino desde la responsabilidad estratégica.
Desde la investigación en percepción del riesgo, autores como Paul Slovic han mostrado que las personas no evalúan los peligros únicamente por su probabilidad estadística, sino por su carga emocional. Los riesgos que generan pavor son aquellos asociados a la falta de control, al potencial catastrófico y a consecuencias fatales. Por eso, ciertos hechos reconfiguran la percepción con más fuerza que delitos cotidianos mucho más frecuentes. No tememos solo porque algo sea posible, sino porque sentimos que no podríamos hacer nada para evitarlo. En ese punto, el riesgo se vuelve intolerable.
La tecnología y las redes sociales actúan como aceleradores de este proceso. Hoy, la mayoría de los ciudadanos conoce los riesgos no por experiencia directa, sino por su circulación digital. En contextos de polarización política y alta sensibilidad social, un rumor, una cadena o una narrativa interesada pueden activar reacciones más rápidas que cualquier verificación institucional. La desinformación deja de ser un problema comunicativo para convertirse en una amenaza directa a la seguridad y a la convivencia. Cuando el riesgo se construye sobre información falsa o incompleta, las decisiones colectivas pueden ser tan peligrosas como el hecho que se dice prevenir.
Aquí emerge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién administra hoy el riesgo en Colombia, la evidencia o el episodio? Si la política pública responde únicamente al caso del día, se cae en una lógica de sobresaltos permanentes: pánico, anuncio, fatiga; indignación, promesa, olvido. Este ciclo alimenta el llamado “teatro del control”: medidas visibles, discursos contundentes y gestos simbólicos que tranquilizan momentáneamente, pero no transforman las condiciones estructurales del riesgo.
Gestionar el riesgo de manera responsable exige un giro más profundo. No se trata de negar el miedo —sería ingenuo y contraproducente—, sino de evitar que el miedo gobierne. Esto implica, primero, fortalecer la presencia efectiva del Estado en los territorios donde su autoridad es probada a diario, no como consigna, sino como capacidad real de protección. Segundo, elevar la calidad de la comunicación pública: menos triunfalismo, más honestidad; menos consignas, más pedagogía sobre riesgos reales. Y tercero, asumir la desinformación como un problema estratégico que afecta la seguridad democrática y la cohesión social.
La percepción del riesgo siempre será, en parte, emocional. Pretender lo contrario es desconocer la naturaleza humana. Pero una sociedad madura no puede permitir que su rumbo sea dictado exclusivamente por el último episodio traumático ni por el rumor más viral. Colombia enfrenta hoy el desafío de transformar cada “caso bisagra” en aprendizaje colectivo, en prevención inteligente y en políticas que reduzcan vulnerabilidades reales, no solo temores momentáneos.
El reto final es intelectual y ético: ¿seremos capaces de construir un país que gestione el riesgo con criterio, evidencia y humanidad, o seguiremos reaccionando a golpes de miedo? La libertad no consiste en la ausencia de peligro, sino en la capacidad de enfrentarlo sin perder el rumbo. Ese es el desafío que estos casos recientes nos plantean, y también la oportunidad de pensar, por fin, una seguridad que no se edite desde el pánico, sino desde la responsabilidad estratégica.