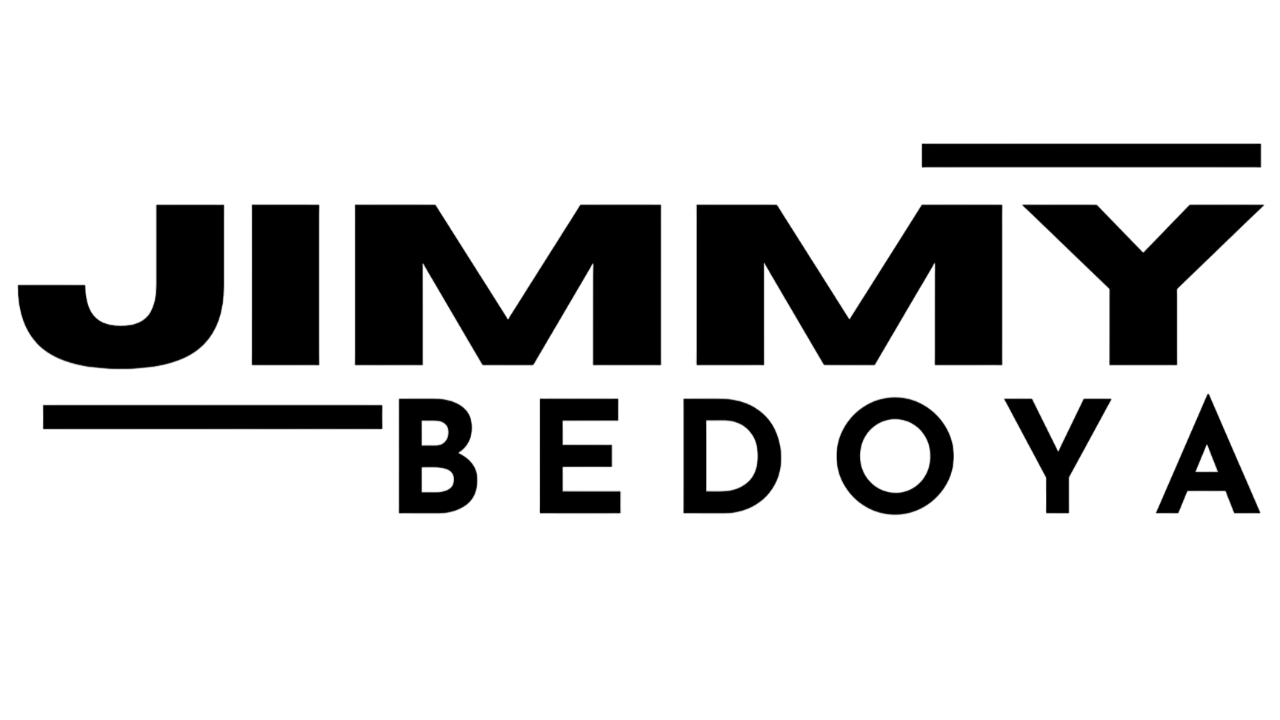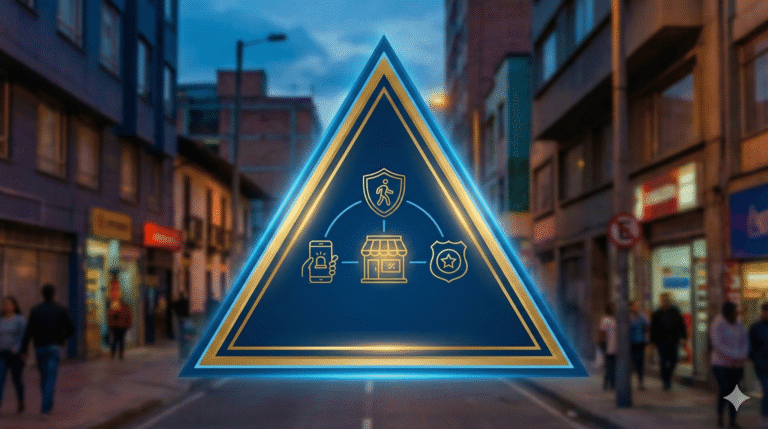Visión de una sociedad en transformación
Vivimos en una época marcada por profundas contradicciones. Nunca antes la humanidad había dispuesto de tanta información, herramientas tecnológicas y recursos para comprender y gestionar la realidad, y, sin embargo, nunca antes había sido tan poderosa la percepción del miedo, esa emoción colectiva que condiciona más nuestra vida cotidiana que los propios hechos criminales. ¿Cómo es posible que en sociedades seguras la sensación de inseguridad domine las conversaciones diarias y que moldee las políticas públicas? Aquí radica el verdadero desafío contemporáneo: gestionar no solo la seguridad, sino también la percepción que tenemos de ella.
Es indispensable comprender que la percepción social no siempre coincide con los datos objetivos sobre seguridad. Estudios recientes, como los presentados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Colombia, demuestran que los índices de criminalidad, aunque preocupantes en muchas ciudades colombianas, no justifican la magnitud del temor que experimentan sus ciudadanos. Este fenómeno, conocido como la “paradoja del miedo”, subraya la necesidad urgente de un liderazgo transparente y una comunicación basada en evidencia. Los gobiernos locales y el nacional deben asumir el compromiso ético de informar con claridad y sinceridad sobre la situación real de seguridad, al evitar el sensacionalismo y la manipulación política.
Por ejemplo, Medellín ha logrado avances significativos en seguridad ciudadana gracias a una gestión estratégica basada en datos y comunicación transparente. Bogotá también ha implementado estrategias efectivas de vigilancia comunitaria y tecnología avanzada que han reducido de manera sustancial los índices de criminalidad. Sin embargo, aún persiste un alto nivel de temor entre sus habitantes, en gran parte por narrativas mediáticas alarmistas que distorsionan la percepción colectiva. Esto demuestra que gestionar la seguridad implica mucho más que reducir cifras de delitos: significa también gestionar emociones, percepciones y expectativas.
La seguridad y la convivencia ciudadana no pueden prosperar sin una gobernanza efectiva y un liderazgo ético. Necesitamos líderes capaces de inspirar confianza y movilizar a la ciudadanía hacia objetivos comunes. En mi primer libro, que será publicado en el segundo semestre de este año, “El pulso de las ideas”, enfatizo esta necesidad: “la verdadera seguridad no se construye desde el miedo, sino desde la coherencia y la integridad del liderazgo público”.
En Colombia, casos como el del general retirado Juan Carlos Buitrago Arias, quien a través de su lucha frontal contra la corrupción, plasmada en su libro “Los principios no se negocian” de Editorial Planeta (2021), demuestra cómo un liderazgo comprometido con valores éticos puede fortalecer instituciones, generar confianza y movilizar cambios profundos en la sociedad. Esto nos recuerda que la lucha contra la inseguridad comienza desde el corazón mismo de las instituciones, combatiendo la corrupción y fortaleciendo la legitimidad de los líderes públicos.
En consonancia con esta necesidad de liderazgo ético y transparente, el entorno urbano se convierte en un escenario clave para aplicar estos principios de forma práctica. La ciudad, como espacio compartido, representa un papel crucial en la construcción de seguridad y convivencia, tal como lo desarrollo en profundidad en mi libro. El urbanismo estratégico no es una cuestión estética, sino una poderosa herramienta de transformación social. Estudios internacionales, así como casos exitosos en Colombia, demuestran que intervenciones urbanísticas adecuadas pueden reducir de forma drástica la criminalidad y mejorar la percepción de seguridad entre los habitantes.
Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Montería han mostrado que es posible transformar áreas conflictivas en espacios seguros y vitales mediante la recuperación de parques, la mejora del alumbrado público, la creación de espacios culturales y deportivos, y programas comunitarios. Estas acciones no solo reducen las oportunidades para el delito, sino que también fortalecen el tejido social, al aumentar la participación ciudadana y el sentido de pertenencia.
La pregunta final es simple y desafiante: ¿Estamos listos para asumir este compromiso colectivo y transformar el pulso de nuestras ideas en realidades tangibles?
¿No es evidente entonces que necesitamos replicar estas experiencias en todas las regiones del país, y se adapte las soluciones a cada contexto específico? El urbanismo debe convertirse en una política transversal de seguridad pública, sustentada por una planificación estratégica inclusiva y participativa.
De la misma forma, en esta era digital la seguridad adquiere nuevas dimensiones. La ciberseguridad, la protección contra la manipulación informativa y la garantía de libertades digitales son desafíos emergentes que requieren atención urgente. Colombia enfrenta una realidad digital compleja donde las amenazas no solo provienen de delincuentes informáticos, sino también de actores que buscan desestabilizar la sociedad mediante la desinformación.
Un ejemplo ampliamente documentado es la difusión masiva de información falsa relacionada durante el desarrollo de la pandemia del COVID-19, lo que generó confusión sobre la efectividad de vacunas y medidas sanitarias, puso en riesgo la salud pública y erosionó la confianza en instituciones científicas y gubernamentales. ¿Estamos preparados para enfrentar estos desafíos con la agilidad necesaria? La respuesta radica en un enfoque proactivo, que combine tecnología avanzada, educación digital ciudadana y políticas claras para proteger derechos fundamentales en el ámbito digital.
Por lo cual, esta transformación urbana y digital requiere complementarse necesariamente con una activa participación ciudadana, pues ningún esfuerzo institucional puede prosperar sin la implicación directa de las personas a quienes beneficia. La seguridad y la convivencia no son responsabilidad exclusiva del Estado, aunque ciertamente tiene una obligación fundamental en liderar y orientar estos asuntos. La ciudadanía juega un papel crucial como actor clave en la construcción de sociedades seguras y cohesionadas. La corresponsabilidad implica involucración activa, informada y comprometida, algo que debemos incentivar desde la educación básica hasta las políticas públicas de activismo cívico.
Programas exitosos en países como Japón y Noruega muestran que cuando los ciudadanos se involucran de manera activa en temas de seguridad y convivencia, los resultados mejoran de modo sustancial. En Colombia, iniciativas como los frentes de seguridad y las redes ciudadanas han demostrado su eficacia, pero aún falta mucho por hacer para convertir la participación ciudadana en una práctica extendida y efectiva.
“El pulso de las ideas” no es solo una reflexión crítica, sino una invitación urgente a la acción. Las ideas tienen el poder de transformar realidades, pero solo si somos capaces de convertirlas en acciones concretas, coherentes y sostenibles. Necesitamos líderes éticos y comprometidos, políticas públicas basadas en evidencia, urbanismo estratégico, una gobernanza digital proactiva y, sobre todo, una ciudadanía informada y corresponsable.
Es hora de que en Colombia demos un paso firme hacia la construcción de una sociedad más segura y cohesionada. La seguridad sostenible no llegará por casualidad ni por milagro, sino por decisiones conscientes, estratégicas y colectivas. Este es nuestro momento de actuar con determinación, responsabilidad y pasión por un futuro común más seguro y justo. Como afirmo en las conclusiones de mi libro, “el verdadero cambio comienza cuando comprendemos que la seguridad y la convivencia son un proyecto de país en el que todos debemos participar”.
La pregunta final es simple y desafiante: ¿Estamos listos para asumir este compromiso colectivo y transformar el pulso de nuestras ideas en realidades tangibles?