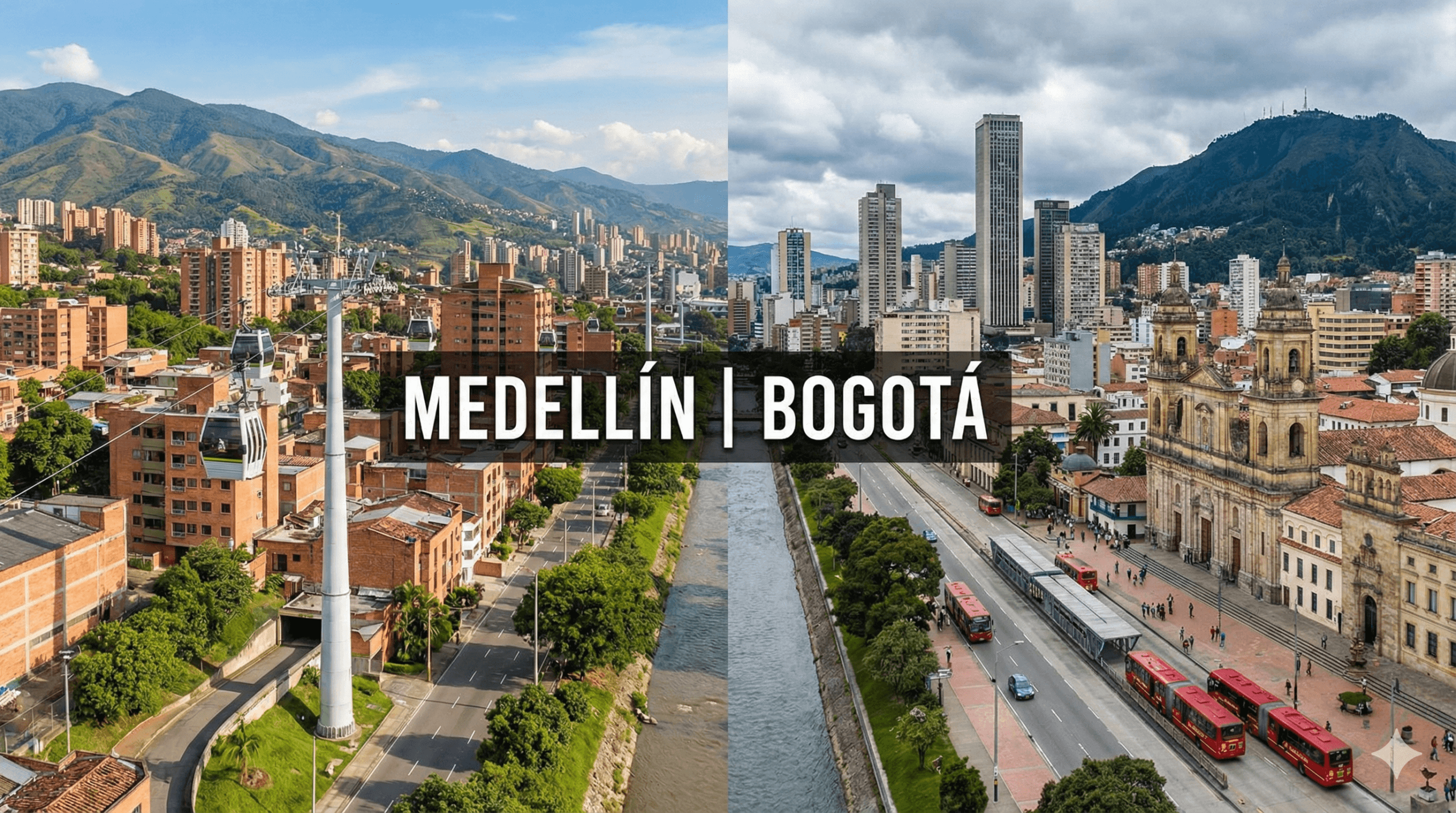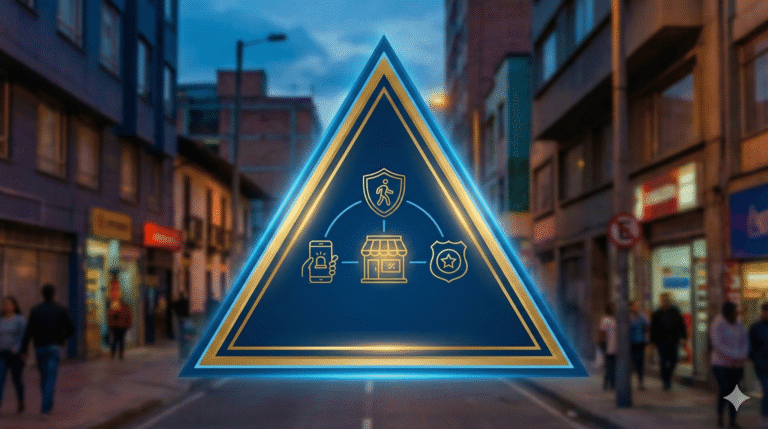Colombia insiste en debatir la seguridad como si fuera una válvula que se abre con más operativos y se cierra con más capturas. Pero la seguridad urbana rara vez se comporta así: es más parecida a un sistema respiratorio que a un interruptor. Y cuando ese sistema falla, lo que se asfixia no es solo la estadística del delito: se asfixia la confianza, la libertad cotidiana, la economía de barrio, la salud mental de una ciudad entera. Por eso Medellín y Bogotá importan tanto en esta conversación: no porque hayan encontrado una “fórmula mágica”, sino porque en determinados periodos demostraron que la seguridad sostenible nace de políticas integrales y sostenidas, capaces de combinar control inteligente con prevención social, urbanismo, participación y fortalecimiento institucional.
Comencemos por la herida más profunda. Medellín no fue “una ciudad con problemas”: fue, en los años noventa, un símbolo global del colapso urbano. En 1991 llegó a registrar una tasa de homicidios de 381 por cada 100.000 habitantes, con 6.349 asesinatos en un solo año; cifras que la ubicaron en el imaginario internacional como la ciudad más violenta del mundo en esa época. No es un dato para recrearse en el horror; es el recordatorio de que, si una ciudad pudo salir de ese abismo (con avances reales, retrocesos también reales y nuevas amenazas en el camino), entonces la discusión correcta no es si el cambio es posible, sino qué condiciones lo hacen viable.
¿Y qué cambió cuando cambió? Medellín entendió —a golpes de realidad— que la seguridad no puede depender únicamente de la fuerza, porque la fuerza sin legitimidad se vuelve paisaje, y el paisaje termina normalizando la violencia. La ciudad ensayó, con distintos énfasis según el gobierno, una idea que aún incomoda a muchos: el territorio no se “recupera” solo con presencia armada; se recupera con presencia estatal completa. Urbanismo social, recuperación de espacio público, movilidad que conecta periferias, inversión cultural y educativa, intervención focalizada de entornos críticos y una policía más cercana al barrio que al parte burocrático. Lo decisivo no fue cada componente por separado, sino la convergencia: cuando la política pública logra que el ciudadano perciba futuro, la calle deja de ser exclusivamente un escenario de intimidación y vuelve a ser un espacio de vida. Ese es el giro estratégico: la seguridad deja de ser un hecho policial y se vuelve un proyecto urbano.
Bogotá ofrece una segunda lección, igual de dura y quizá más subestimada: la capital también vivió un pico de violencia que hoy muchos olvidan. En 1993, la ciudad registró una tasa cercana a 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 4.352 homicidios, lo que la ubicaba entre las urbes más violentas del mundo; eran casi 16 asesinatos cada 24 horas. Ese dato es crucial porque rompe el mito de que Bogotá “siempre fue distinta”: no lo fue. Lo que ocurrió después es lo interesante: en poco más de una década, la ciudad acumuló reducciones importantes que los análisis atribuyen a políticas integrales con liderazgo civil, articulación institucional y una apuesta deliberada por convivencia y cultura ciudadana. La evidencia comparada sobre Bogotá señala que la reducción de la violencia homicida pasó de ese nivel de 1993 a tasas alrededor de 18 por 100.000 en 2008, junto con descensos marcados en otros indicadores como muertes por accidentes de tránsito. Y en el relato de gestión pública, el exalcalde de la ciudad Antanas Mockus presentó series (con fuente de Medicina Legal) que muestran el tamaño del reto y la caída progresiva del número de homicidios a finales de los noventa e inicios de los 2000.
Si queremos un país que viva sin miedo, el reto intelectual y político es abandonar el fetiche de la reacción y construir sistemas de seguridad con inteligencia, humanidad y persistencia. No se trata de prometer milagros; se trata de sostener diseño. Y ese, precisamente, es el tipo de valentía que hoy le falta a Colombia.
Aquí aparece una idea que vale oro para el debate nacional: las ciudades no reducen violencia solo “combatiendo delincuentes”; la reducen cambiando incentivos sociales, fortaleciendo reglas de convivencia y gestionando con datos dónde, cuándo y cómo se concentra el riesgo. Bogotá avanzó cuando entendió que la prevención no es un discurso blando, sino una ingeniería de comportamientos colectivos; y que la focalización (los “puntos calientes”) no es una moda, sino una forma de asignar recursos con inteligencia. De hecho, análisis sobre políticas urbanas recientes resaltan cómo intervenciones intensivas en puntos calientes pueden mejorar seguridad en esos lugares, y al mismo tiempo recuerdan el desafío de sostener resultados sin generar simple desplazamiento del crimen. Esa advertencia es vital: el delito aprende rápido; por eso la política pública debe aprender más rápido aún.
En este punto conviene introducir el argumento que suele incomodar al “populismo de seguridad”: el mayor error es vender seguridad como espectáculo. Una redada sin sistema puede tranquilizar un fin de semana y degradar el mes siguiente. Un discurso de “mano dura” sin justicia efectiva y sin prevención inteligente puede producir aplausos inmediatos y frustración estructural. Lucía Dammert lo plantea, en el marco latinoamericano, como un dilema de fondo: el reto no es escoger entre control o prevención, sino construir gobernanza democrática, coordinación institucional y rendición de cuentas para que ambas cosas se potencien y no se anulen. En otras palabras: legitimidad con resultados. Y resultados con legitimidad.
Medellín y Bogotá, leídas con honestidad, no son un manual para copiar: son un mapa de principios. Primero, liderazgo político que asuma la seguridad como tarea de gobierno y no como delegación automática a la Policía. Segundo, continuidad: lo que funciona debe sostenerse, ajustarse y blindarse del capricho electoral. Tercero, territorialidad: la ciudad real no es la del centro administrativo, sino la de los barrios donde el Estado llega tarde o llega a ratos. Cuarto, integralidad: seguridad, educación, espacio público, justicia local y cultura ciudadana no compiten; se complementan. Y quinto, una narrativa pública responsable: comunicar con verdad, sin administrar el miedo como herramienta de poder.
La pregunta final, entonces, no es si Colombia necesita más autoridad: claro que la necesita. La pregunta es qué tipo de autoridad: ¿la autoridad que aparece después del daño para prometer venganza, o la autoridad que diseña condiciones para que el daño sea menos probable? Si queremos un país que viva sin miedo, el reto intelectual y político es abandonar el fetiche de la reacción y construir sistemas de seguridad con inteligencia, humanidad y persistencia. No se trata de prometer milagros; se trata de sostener diseño. Y ese, precisamente, es el tipo de valentía que hoy le falta a Colombia.