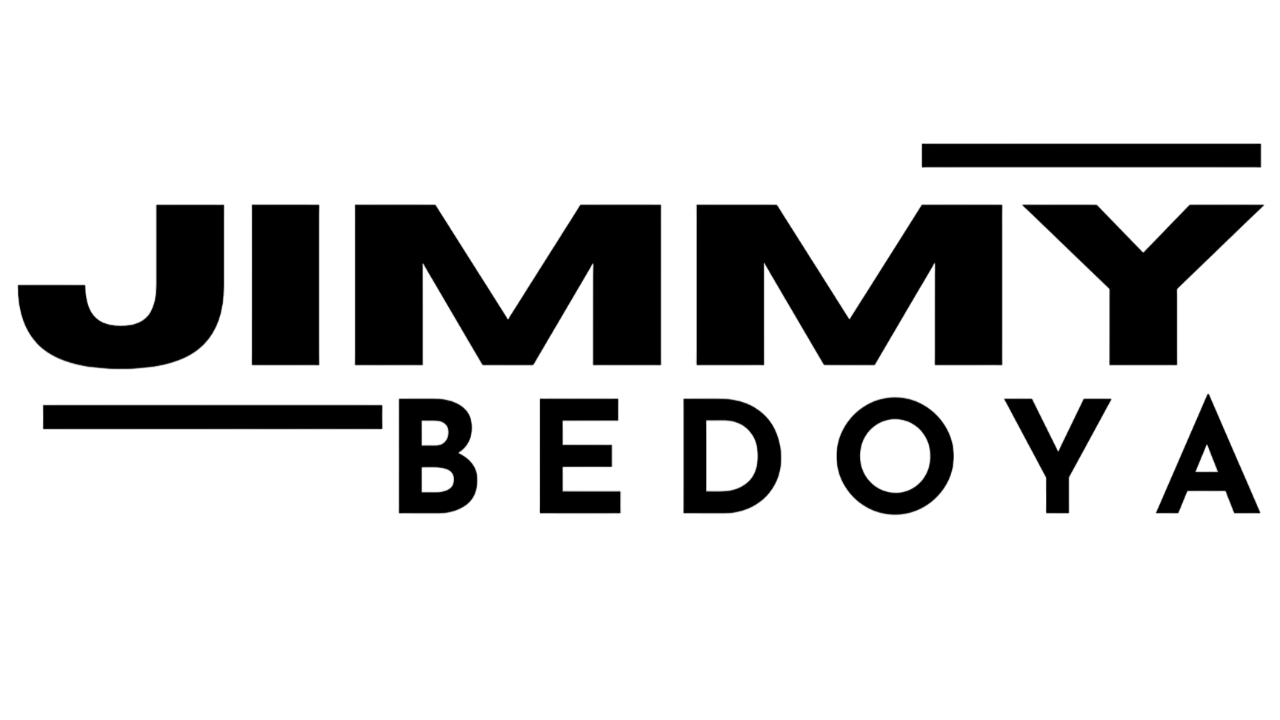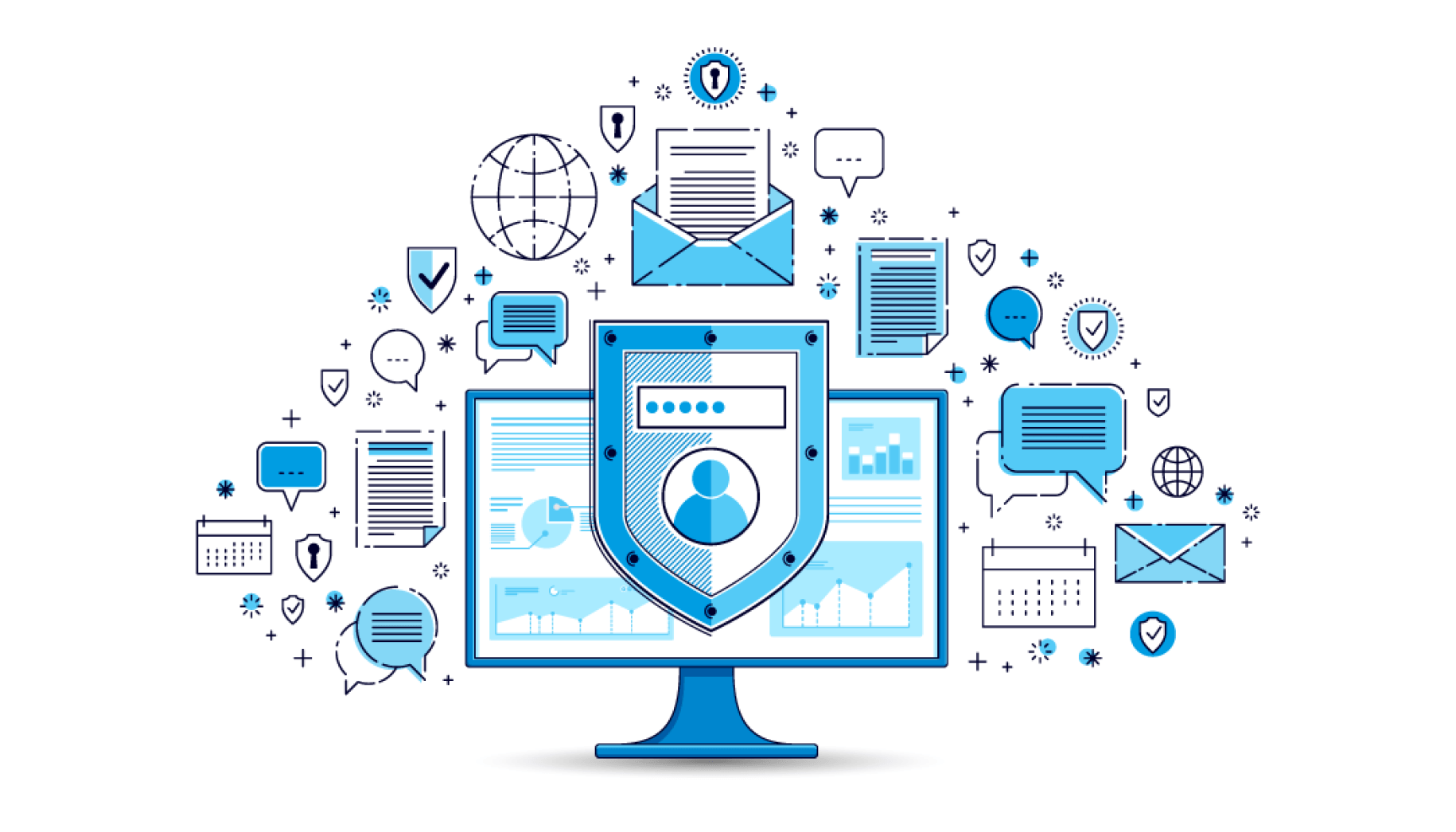Durante siglos la seguridad fue sinónimo de fuerza. Se protegían con muros a las personas, sus bienes y los territorios. El castillo medieval, el centinela en la torre, el escudo en la batalla: todo giraba en torno a la defensa física contra enemigos tangibles. El riesgo tenía rostro, el peligro venía de fuera, y la solución era clara: vigilar, cerrar, repeler.
Ese enfoque marcó buena parte de la historia moderna. Tras la Segunda Guerra Mundial el concepto de seguridad se consolidó en torno a la noción de seguridad nacional, centrado en la defensa del Estado frente a amenazas externas. Durante la Guerra Fría esta visión se acentuó: el enemigo era exterior, el riesgo era geopolítico, y la seguridad se medía por la capacidad de disuasión, control territorial y despliegue militar. La institucionalización de las fuerzas armadas, el auge de los sistemas penitenciarios, la carrera armamentista y la proliferación de cuerpos policiales respondieron a esa lógica.
En países como Colombia, con una historia marcada por el conflicto interno, esta doctrina se tradujo en una visión de seguridad centrada casi de forma exclusiva en el orden público y la respuesta armada. Las estadísticas de homicidios, el pie de fuerza y la ocupación territorial se convirtieron —y en muchos casos aún lo son— en los principales indicadores de éxito en la política de seguridad. Esta perspectiva, aunque útil frente a ciertos riesgos del siglo XX, quedó rezagada ante las transformaciones que trajo el nuevo siglo: amenazas difusas, actores no estatales, y un entorno digital cada vez más determinante en la vida cotidiana y en la soberanía misma de los Estados.
Y así, algo empezó a cambiar. El concepto de seguridad inició a ampliarse, lejos del capricho teórico, la realidad misma lo exigió. Emergieron nuevas amenazas: desastres naturales, terrorismo transnacional, migraciones masivas, la pandemia, y —con particular fuerza en las últimas décadas— el universo digital. De repente, ya no bastaba con controlar el territorio. Había que entender y gestionar lo inmaterial, lo intangible, lo global. El enemigo no siempre venía con uniforme ni portaba un arma. A veces estaba en un clic, en un código, en un algoritmo.
Fue entonces cuando se hizo evidente la necesidad de repensar el concepto mismo de seguridad, y en 1994 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo planteó que la seguridad debía dejar de ser únicamente estatal y contener un juicio holístico: proteger no solo la soberanía de las naciones, sino la vida, la dignidad y los derechos de las personas, en todas sus dimensiones. Esa fue una primera gran transición conceptual: de la seguridad como control físico a la seguridad como garantía de condiciones de vida.
La seguridad del futuro —si queremos que sea real y no una promesa vacía—cuida tanto a las personas como a los datos, tanto la vida física como la digital. De eso depende nuestra libertad, y también nuestra democracia.
Y es en ese punto donde aparece con fuerza el componente digital. En el siglo XXI los riesgos ya no se limitan a una calle oscura o a un conflicto armado. Están también en una base de datos expuesta, en una red doméstica mal protegida, en un algoritmo que decide sin transparencia. La seguridad ya no es solo física o social: es también digital, y esa dimensión es hoy tan estratégica como las otras, aunque aún subestimada.
El poder —como advierte Manuel Castells— se desplazó a las redes. Quien controla la información, controla narrativas, economías y decisiones. Las guerras modernas ya no solo se libran con armas, sino con ciberataques, campañas de desinformación y espionaje electrónico. Un ataque informático puede paralizar hospitales, manipular resultados electorales o secuestrar la infraestructura energética de un país. ¿Qué es más destructivo: un atentado con explosivos o un ciberataque a una planta de tratamiento de agua?
Como advierten Bruce Schneier y Helen Nissenbaum, la tecnología no solo ha ampliado nuestras capacidades, también nuestras vulnerabilidades. La falsa sensación de seguridad digital —basada en dispositivos, plataformas y datos— ha generado una peligrosa aceptación pasiva de la vigilancia. La recolección masiva de información personal por parte de empresas y gobiernos, muchas veces sin consentimiento ni control, crea nuevas formas de dominación silenciosa. Si no existen límites éticos claros, transparencia institucional y regulación efectiva, la seguridad digital puede convertirse en una herramienta de control que erosiona los valores democráticos. En lugar de proteger, vigila; en lugar de empoderar, excluye. Entender la evolución de la seguridad —de lo físico a lo digital— implica reconocer que hoy proteger a las personas es evitar un asalto y las lesiones físicas, y también defender sus derechos digitales frente a sistemas que escapan a su comprensión y control.
Esto exige una política de seguridad integral, ética y multisectorial que supere la visión policial tradicional. La seguridad del siglo XXI es una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía. Se requieren marcos normativos robustos para regular la inteligencia artificial, proteger infraestructuras críticas y garantizar la privacidad de los datos. También es vital asegurar una inversión en ciberdefensa local y, sobre todo, formación ciudadana: la ciberseguridad no puede seguir siendo un asunto exclusivo de expertos. Debe ser parte de la educación, de la cultura política y del sentido común.
Cada actor cumple un rol: las instituciones públicas al integrar la dimensión digital en sus políticas; las empresas al asumir su responsabilidad ética; la academia al formar profesionales críticos; los medios al visibilizar los riesgos invisibles; y la ciudadanía al informarse, exigir garantías y defender su libertad también en el entorno digital. La seguridad del futuro —si queremos que sea real y no una promesa vacía—cuida tanto a las personas como a los datos, tanto la vida física como la digital. De eso depende nuestra libertad, y también nuestra democracia.
Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya