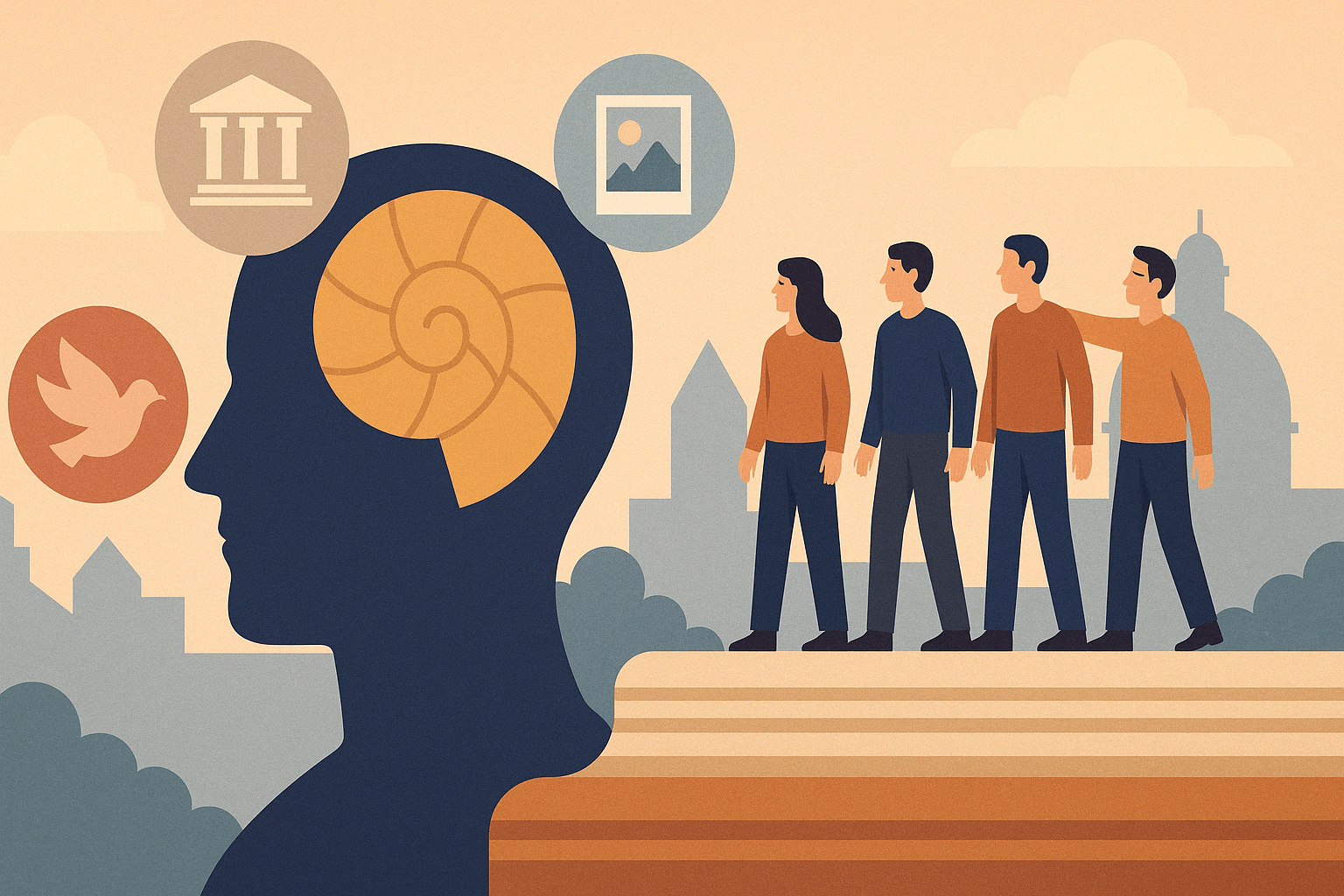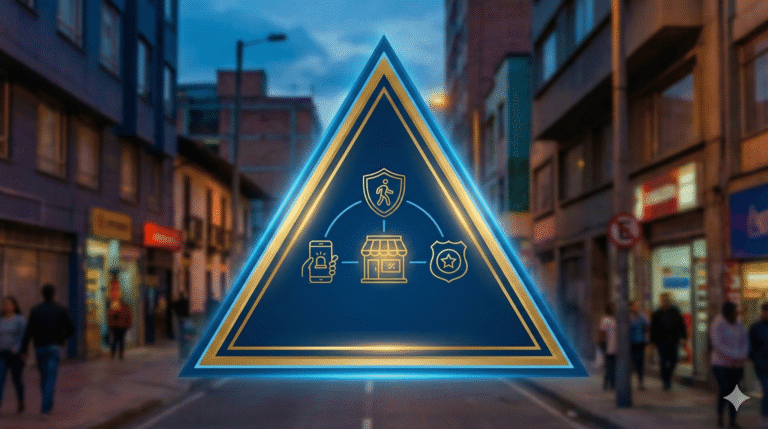Hay lugares donde la violencia ya no se escucha, pero se siente. Calles donde el silencio no significa paz, sino historia no contada. En Colombia, hay barrios enteros que no han vuelto a vivir una masacre, y aun así caminan como si el disparo fuera a repetirse. Comunidades que nunca han sido víctimas directas de un delito, aunque sienten que el peligro es permanente con la amenaza al acecho donde la seguridad es un espejismo frágil. ¿Por qué? Porque el miedo cuando se instala colectivamente no necesita pruebas: se convierte en atmósfera. Así, actúa la memoria en la percepción de la seguridad. No como pasado superado, sino como herida abierta que define el presente.
Décadas de conflicto armado, terrorismo, narcotráfico, represión estatal y abandono institucional dejan en el país marcas en la memoria, y esa memoria colectiva tejida por generaciones a través de relatos familiares, noticias traumáticas, ausencias no explicadas y presencias temidas, moldea una forma de sentir la seguridad que no se ajusta a los indicadores oficiales. En muchas comunidades la amenaza ya no viene solo del crimen organizado, sino de un Estado que llegó tarde, llegó mal o nunca llegó, y eso —como advertía Michel Foucault en “Vigilar y castigar”— se convierte en una forma de poder: el miedo se instala en los cuerpos, en los gestos, en las rutinas. Ya no hace falta castigar: basta con que se recuerde el castigo.
Esa memoria del miedo opera en múltiples capas. En las mujeres que caminan con las llaves entre los dedos por si tienen que defenderse. En los jóvenes que no denuncian porque saben que nadie va a responder. En los líderes sociales que callan porque conocen demasiado bien el costo de usar su voz. En los padres que enseñan a sus hijos a desconfiar como forma de sobrevivir. Esta percepción no es simple paranoia, es experiencia acumulada, y como señalaba Jean Delumeau en “El miedo en Occidente”, los temores sociales se construyen, se reproducen, y muchas veces se instrumentalizan como herramientas de control. En nombre de la seguridad se militarizan territorios, se estigmatizan poblaciones y se normalizan políticas punitivas que no protegen, sino que profundizan la brecha entre ciudadanos e instituciones.
Por eso, hablar de seguridad en Colombia sin reconocer la memoria colectiva que la condiciona es infructuoso. No se puede construir seguridad sobre el olvido, ni sobre la negación del daño. Cuando el Estado no reconoce su ausencia histórica o su rol en la violencia, la desconfianza crece. Cuando las políticas de seguridad se enfocan solo en control y vigilancia, sin escuchar las historias del territorio, lo que se refuerza es el recuerdo del miedo, no la esperanza de protección.
Para vivir sin miedo, primero se reconoce lo que nos enseñó a temer. Solo así, la seguridad dejará de ser un acto de control, y empezará a ser, por fin, un acto de cuidado entre ambos componentes de la ecuación: el ciudadano de a pie y el ciudadano representante de la autoridad.
El problema es que esta memoria habita en las víctimas, y en las instituciones. Muchas decisiones en política de seguridad se toman desde la reacción y no desde la comprensión. Se multiplican los patrullajes en lugares donde hubo hechos violentos aunque la situación haya cambiado. Se mantienen lógicas de intervención basadas en estadísticas pasadas sin verificar si la comunidad aún necesita control o ya clama por inversión social. Así, la política del miedo se institucionaliza. Se repite lo que ya fracasó, porque el recuerdo de lo que funcionó rara vez se documenta.
Sin embargo, hay caminos posibles. En algunas ciudades, el trabajo con memorias locales ha servido para sanar vínculos entre comunidades e instituciones. En Bogotá, por ejemplo, organizaciones barriales han desarrollado procesos de memoria en zonas afectadas por la violencia y el desplazamiento, al utilizar el arte urbano, los archivos comunitarios y la recuperación de espacios simbólicos como herramientas para resignificar el miedo. Estas iniciativas reconstruyen la narrativa del territorio, y restauran vínculos sociales esenciales para fortalecer la percepción de seguridad. En Tumaco, iniciativas comunitarias han logrado que jóvenes que crecieron con la violencia puedan narrar otra historia. La Comisión de la Verdad demostró que escuchar a las víctimas de todos los puntos en conflicto y dignificar su dolor como seres humanos que son, sienta las bases para reconfigurar el futuro al eliminarse que solo valen las cicatrices de un lado o del otro; cuando una sociedad reconoce su dolor no queda atrapada en este: lo transforma.
La propuesta es clara: Colombia necesita una política de seguridad que tenga memoria. No una que reproduzca el miedo, sino que lo entienda. Que se atreva a preguntar no solo qué pasó, sino qué se recuerda, cómo se recuerda y qué impacto tiene ese recuerdo en la vida diaria. Una política que incluya pedagogía sobre el pasado, presencia institucional confiable y mecanismos reales de reparación simbólica y material que se reconcilie con su historia para poder proteger de verdad.
No basta con combatir el delito, la seguridad también se construye al sanar la memoria que perpetúa el miedo. El gobierno nacional, los entes territoriales y cada actor institucional deben trabajar por restituir la confianza como pilar de paz. Para vivir sin miedo, primero se reconoce lo que nos enseñó a temer. Solo así, la seguridad dejará de ser un acto de control, y empezará a ser, por fin, un acto de cuidado entre ambos componentes de la ecuación: el ciudadano de a pie y el ciudadano representante de la autoridad.
Publicada en: https://www.kienyke.com/columnista/jimmy-bedoya