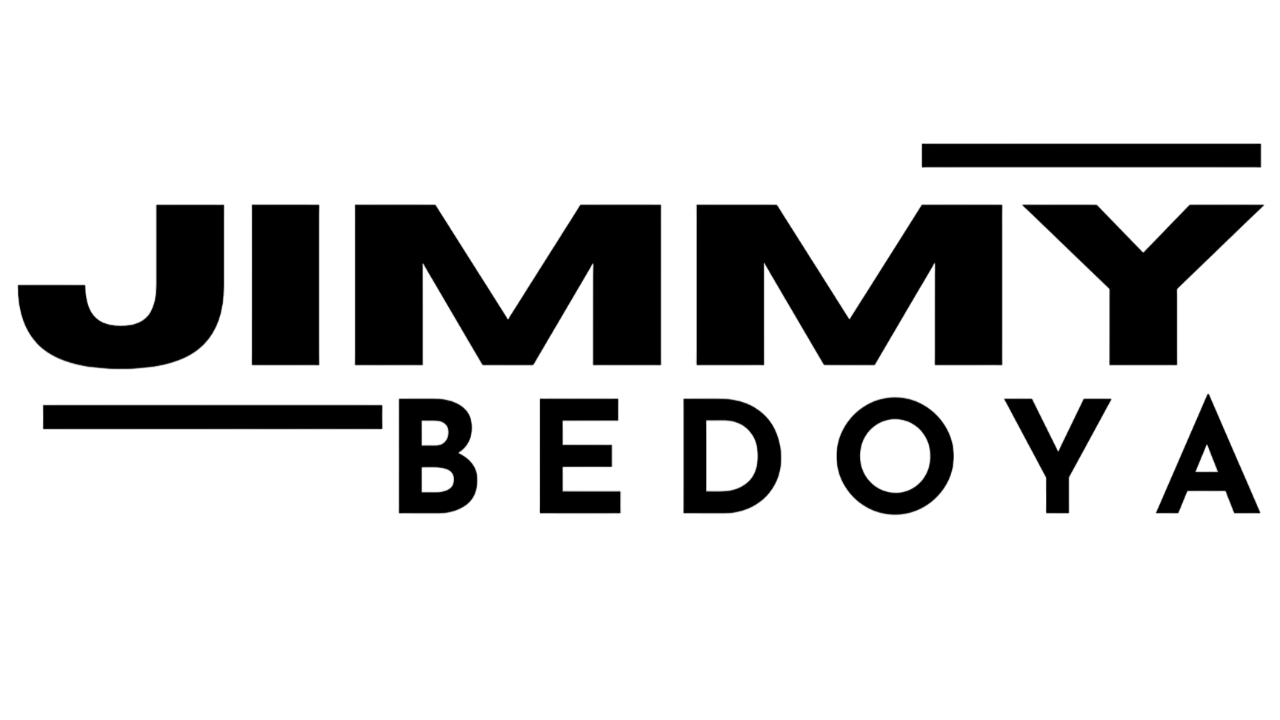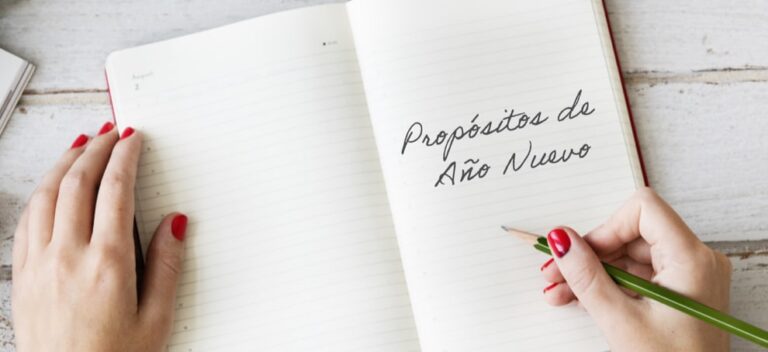A finales de la década de 1960, el psicólogo Philip Zimbardo, profesor en la Universidad de Stanford, llevó a cabo un experimento que marcaría un hito en la comprensión del comportamiento humano y su relación con el entorno. Abandonó dos vehículos idénticos en lugares con contextos socioeconómicos distintos: uno en el Bronx, Nueva York, una zona de alta conflictividad social y delictiva; el otro en Palo Alto, California, un área próspera y de bajo índice criminal.
Los resultados fueron reveladores. El auto en el Bronx fue desvalijado en pocas horas. Llantas, espejos y accesorios desaparecieron rápidamente, y lo que no era útil fue destruido. Mientras tanto, el vehículo en Palo Alto permaneció intacto durante días. Sin embargo, el experimento no terminó ahí. Cuando los investigadores decidieron romper intencionalmente un vidrio del auto en Palo Alto, el vandalismo se desencadenó de manera similar al del Bronx. En poco tiempo, el automóvil sufrió los mismos daños que su contraparte en la zona de mayor criminalidad.
Este fenómeno sirvió de base para la formulación de la “Teoría de las ventanas rotas”, desarrollada en la década de 1980 por los criminólogos James Q. Wilson y George Kelling. Su premisa es contundente: el deterioro y la permisividad ante conductas incívicas generan un ambiente propicio para la criminalidad. Cuando el desorden y la impunidad se normalizan en un espacio, el tejido social se debilita, y con ello, aumentan la inseguridad y la violencia.
La evidencia empírica ha demostrado que el delito no solo responde a factores estructurales como la pobreza o la desigualdad, sino también a la percepción del control social en el entorno. En barrios donde se toleran grafitis no autorizados, basura acumulada, alumbrado público deficiente o invasión del espacio público, la sensación de impunidad se convierte en un catalizador del delito. Este principio ha sido clave en el diseño de estrategias de seguridad urbana en ciudades como Nueva York, donde, bajo la administración de Rudolph Giuliani, se implementó la política de “Tolerancia Cero”, basada en la premisa de que la prevención del crimen comienza con el mantenimiento del orden en el espacio público.
Sin embargo, la aplicación de la Teoría de las ventanas rotas no debe reducirse a una estrategia de represión indiscriminada, sino a una intervención integral que combine prevención, control y restauración del tejido social. Esto implica la articulación de políticas públicas que promuevan el respeto por la norma, la recuperación de espacios urbanos y el fortalecimiento del sentido de comunidad.
La seguridad no puede ser vista únicamente como una función de la Fuerza Pública, sino como una corresponsabilidad social. Cada ciudadano es un actor clave en la construcción de comunidades seguras. Si permitimos que una ventana rota permanezca sin reparar, estamos enviando el mensaje de que la descomposición del orden es tolerable.
Como lo planteó Immanuel Kant en su imperativo categórico: “obra de tal manera que tu conducta pueda convertirse en una ley universal”. La seguridad es el reflejo de nuestra cultura ciudadana. No se trata solo de aplicar castigos, sino de fomentar el cumplimiento de normas a través de la educación, el ejemplo y el compromiso colectivo.
La solución está en nuestras manos: no podemos seguir normalizando el deterioro ni la indiferencia ante el incumplimiento de las normas básicas de convivencia. Una comunidad que protege su entorno, que denuncia y que exige responsabilidad institucional, es una comunidad menos vulnerable al crimen. Si queremos un país más seguro, debemos empezar por reparar nuestras propias ventanas rotas.
Publicada en: https://www.cronicadelquindio.com/opinion/opinion/ventanas-rotas-1